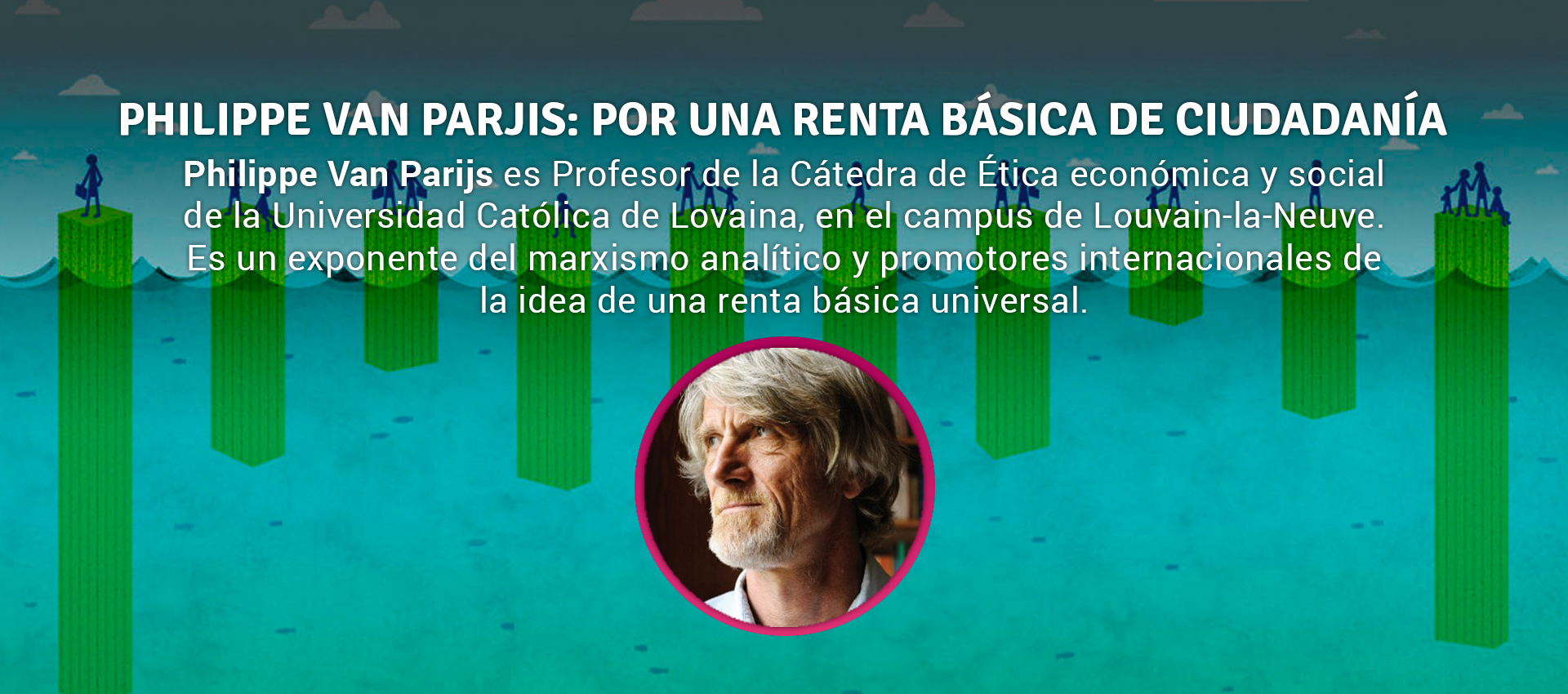Traducción: David Casassas
Esta entrevista fue publicada originalmente por la revista Mouvements. Se reproduce por gentileza de la revista SinPermiso.
El filósofo belga Philippe Van Parijs apuesta por una renta básica de ciudadanía. En esta entrevista repasa la aparición histórica de esta idea y explica los principales fundamentos de la misma en el contexto de un capitalismo en crisis.
Usted es una de las principales figuras del movimiento por una renta básica en el mundo. ¿Qué le empujó a defender esta idea? ¿Cuál ha sido su evolución intelectual y militante?
Todo empezó en 1982. Llegué a la idea de la renta básica a través de dos caminos. El primero surgía de la urgencia de proponer una solución al paro que fuera ecológicamente responsable. Llegado a Louvain- la-Neuve en 1980 tras la finalización de mi doctorado de Oxford, participé en la fundación de la sección local del partido ecologista belga francófono Écolo, entonces bien nuevo, con un monje benedictino y otro filósofo, Jean-Luc Roland[1]. Enseguida pasé a formar parte de la comisión que tenía que preparar el programa socioeconómico de Écolo.
En este programa se imponía un problema central. En Bélgica había entonces un paro muy importante que no se reducía demasiado ni cuando la coyuntura era buena. Para las grandes coaliciones patronales y sindicales, de derechas y de izquierdas, sólo había una solución al problema del paro: el crecimiento. Más concretamente, un crecimiento cuya tasa tenía que ser todavía más alta que la tasa de crecimiento de la productividad, que ya de por si era muy elevada. Pero para los ecologistas, una carrera enloquecida hacia el crecimiento sin freno no podía ser la solución. ¿Había otra?
Fue en este contexto en el que se me ocurrió la idea de una renta incondicional, que entonces propuse bautizar como “subsidio universal” para sugerir una analogía con el sufragio universal. Una renta de este tipo viene a desacoplar parcialmente la renta generada por el crecimiento y la contribución a dicho crecimiento. Debe permitir que ciertas personas que se ponen enfermas trabajando demasiado puedan trabajar menos, lo que libera puestos de trabajo que pueden ocupar otras personas a quienes el hecho de no encontrar trabajo pone enfermas. Una renta incondicional es en cierto sentido una técnica ágil de redistribución del tiempo de trabajo que permite atacar el problema del paro sin tener que entregarse a una carrera enloquecida hacia el crecimiento.
El segundo camino que me condujo a la renta básica es más filosófico. A principios de la década de 1980, muchas personas que, como yo, se situaban en la izquierda, se daban cuenta de que ya no tenía demasiado sentido ver en el socialismo, la propiedad colectiva de los medios de producción, el porvenir deseable del capitalismo. Por aquel entonces empezábamos a reconocer plenamente que si los regímenes comunistas no habían respondido a las inmensas esperanzas que habían suscitado, no era por razones puramente contingentes. Por otro lado, me parecía importante formular una programa de futuro que no se limitara a un puñado de medidillas, sino que pudiera entusiasmarnos, hacernos soñar, movilizarnos. ¿O es que acaso esta renta incondicional no era interpretable como un camino capitalista hacia el comunismo, entendido éste como una sociedad que pueda escribir en sus banderas “de cada cual (voluntariamente) según sus capacidades, a cada cual (incondicionalmente) según sus necesidades”?
Una sociedad de mercado dotada de una renta básica puede, en efecto, entenderse como una sociedad en la que una parte del producto se distribuye según las necesidades de cada cual a través de un mecanismo que varía en función de la edad de los perceptores y que contempla complementos para ciertas personas que tienen necesidades particulares, por ejemplo de movilidad. Cuanto más elevada sea esta renta universal, más voluntaria será la contribución de cada cual, una contribución que se verá motivada más por el interés intrínseco de la actividad que por la obligación de ganarse la vida. Cuanto más elevada sea la parte del producto distribuida bajo la forma de una renta incondicional, más nos acercamos a esta sociedad “comunista”, entendida como una sociedad donde el conjunto de la producción se distribuye en función de las necesidades, no de las contribuciones. […]
En diciembre de 1982, escribí una breve nota que llevaba por título el neologismo “renta básica” y la sometí a la discusión crítica de algunos colegas y amigos. Cuando uno tiene una idea que considera genial pero en la que nadie parece haber pensado, pueden pasar dos cosas. Puede que descubramos bien rápidamente que la idea lleva de la mano dificultades decisivas que no habíamos percibido, y puede también que descubramos que otras personas ya tuvieron la misma idea anteriormente. Con el paso del tiempo, fui efectivamente descubriendo a muchos autores que, en otros lugares, a veces bien próximos, habían propuesto la misma idea. Uno de los primeros era un tal Joseph Charlier. En 1848, mientras Marx redactaba en Bruselas el Manifiesto del Partido Comunista, Joseph Charlier terminaba, a pocos cientos de metros, su Solución del problema social, obra en la que defendía, bajo el nombre de “dividendo territorial”, una verdadera renta básica. Cierto es, pues, que descubrí a numerosos precursores; sin embargo, todavía no he encontrado ningún problema decisivo que me pueda llevar a abandonar la idea. Pero leí y oí miles de objeciones, y rápidamente adquirí la convicción de que la objeción más seria no era de naturaleza técnica, económica o política, sino de naturaleza ética[2].
Esta constatación se hizo evidente en 1985, siendo yo profesor invitado en la Universidad de Ámsterdam. Era un momento particularmente interesante para la renta básica en los Países Bajos, pues una comisión de expertos muy reputada designada por el gobierno (el WRR o Consejo científico para la política gubernamental) había publicado un informe que defendía una “renta de base parcial”, esto es, una verdadera renta básica estrictamente individual pero de un nivel insuficiente para poder reemplazar integralmente el dispositivo de renta mínima condicional (del tipo de las Rentas Mínimas de Inserción) que existía en los Países Bajos desde la década de 1960. Hacia el final de mi semestre en Ámsterdam, me pidieron que moderara un debate sobre la cuestión en el que participarían, entre otros, un economista marxista y Bart Tromp, un profesor de sociología que formaba parte de la dirección del partido laborista (PvdA), el gran partido de centroizquierda holandés. La posición del marxista era, en esencia, que la idea era genial, pero que en una sociedad capitalista era irrealizable dada la correlación de fuerzas existente, que permite a los capitalistas oponerse con eficacia a todo lo que no sirve sus intereses. Mejor olvidarla, pues, mientras nuestra sociedad sea capitalista. Por su lado, el laboralista empezó ironizando: “los marxistas habían dicho que nunca podríamos tener un sistema de seguros de salud para los trabajadores, un sistema de jubilaciones, de subsidios de paro, el sufragio universal. Todo esto, según los marxistas, era imposible, y sin embargo nosotros, los socialdemócratas, lo hemos llevado a la práctica. Lo mismo vale para la renta básica: la podríamos conseguir si la quisiéramos. Pero no la queremos a cualquier precio. Porque el derecho a una renta tiene que estar subordinado a la prestación de un trabajo. Obviamente, quienes quieran trabajar pero no son capaces de hacerlo deben tener el derecho a un subsidio. Pero atribuir una renta a personas que eligen no trabajar es moralmente inadmisible”.
A partir de aquí, me dije que la tarea prioritaria tenía que ser la de proporcionar una respuesta a este desafío ético. No fue un asunto menor. El resultado queda contenido en Real Freedom for All[3], un libro extenso publicado diez años más tarde,
Esta cuestión fue objeto de una controversia académica con John Rawls: el asunto del surfista de Malibú. ¿Es legítimo pagar una renta incondicional a una persona que no “trabaja”?
Exacto. Precisamente sobre esta cuestión, mi primer encuentro con John Rawls fue al mismo tiempo una de las decepciones más grandes y uno de los mayores estímulos intelectuales de mi existencia. A principios de la década de 1980, había organizado en Lovaina lo que sin lugar a dudas fue el primer seminario francófono sobre Rawls, y me había puesto a publicar una serie de ensayos sobre filosofía política anglosajona que posteriormente quedaron recogidos en ¿Qué es una sociedad justa?[4] Lo que me valió una invitación a un gran coloquio organizado en París en noviembre de 1987 con motivo de la traducción francesa de la Teoría de la justicia. Además del propio Rawls, sólo había, que yo recuerde, cuatro participantes extranjeros, a saber: Amartya Sen, Ronald Dworkin, Otfried Höffe y yo, todos alojados en el “Hôtel des grands hommes”, al lado del Panteón. Rawls y yo éramos los únicos que nos levantábamos pronto, lo que me proporcionó el privilegio de dos largas conversaciones mano a mano durante el desayuno en las que le formulé varias de las muchas preguntas que me hacía a propósito de la lectura atenta de la Teoría de la justicia. Una de estas preguntas me quemaba en los labios. No sorprenderá que diga que tenía que ver con la relación entre los principios de la justicia de Rawls, en particular su célebre principio de diferencia, y la renta básica. Tanto en su Teoría de la justicia (1971) como en un artículo anterior titulado “Distributive justice” (1967), Rawls menciona explícitamente el impuesto negativo sobre la renta a título de ejemplo de la puesta en práctica del principio de diferencia. Y en ciertas versiones, como la defendida por James Tobin en un famoso artículo de 1967, el impuesto negativo no es otra cosa que lo que el propio Tobin llamará el demogrant, es decir, la renta básica. Además, el economista de referencia de Rawls, aquel del que toma la expresión que designa el que a su modo de ver es el mejor régimen socioeconómico –la property-owning democracy– no es otro que el premio Nobel de economía James Meade, un gran defensor de la renta incondicional desde los años treinta y hasta sus últimos escritos. Sobre esta base, me parecía evidente que una interpretación atenta del principio de diferencia no justificaba sólo una forma de renta mínima, sino, más concretamente, una renta básica lo más elevada posible. Eso resultaba evidente para mí, pero, para mí sorpresa, en ningún caso para Rawls, quien me replicó más o menos lo siguiente: “Tomemos como ejemplo los surfistas de Malibú. Si pasan sus días haciendo surf, ¡no sería demasiado justo pedir a la sociedad que satisfaga sus necesidades!” Y efectivamente, añadió a la versión escrita de la conferencia que pronunció en aquella ocasión una pequeña nota sobre los surfistas de Malibú, y una sugerencia de modificación de su “principio de diferencia” cuya principal implicación es la de privarlos del derecho a ser alimentados.
Todo esto fue en 1987. Tres años después, fui invitado a iniciativa de Sen y Rawls a dar una conferencia en Harvard. Obviamente, aproveché esta oportunidad para volver a tratar el asunto. De camino a Harvard, tropecé por casualidad, en una librería de Chicago, con el libro de Patrick Moynihan sobre la historia de los intentos de introducir una renta mínima garantizada en Estados Unidos. El libro cuenta la historia de un senador republicano de Hawai que, en la década de 1960, se quejaba de la llegada de hippies que venían a hacer uso de las playas de su estado gracias a los subsidios del Estado del Bienestar estadounidense, y que había hecho suyo el siguiente eslogan: “No parasites in paradise” –“fuera los parásitos del paraíso”–. Empecé mi conferencia en Harvard con un paralelismo entre el eslogan del senador de Hawai y la posición de Rawls sobre los surferos de Malibú. Luego traté de justificar una renta incondicional sin apoyarme en el “principio de diferencia” de Rawls, pero manteniéndome fiel a las dos intuiciones de base de una aproximación liberal igualitaria à la Rawls: igual preocupación por los intereses de cada cual (esta es la dimensión igualitaria) e igual respeto hacia las distintas concepciones de la vida buena (esta es la dimensión liberal), sin sesgos “perfeccionistas”, es decir, anti-liberales, en favor de una vida de trabajo. Una versión escrita de esta conferencia de la primavera de 1990 fue publicada poco tiempo después bajo el título “Why surfers should be fed?” –“¿Por qué los surfistas han de ser alimentados?”– en la revista Philosophy & Public Affaires, y el argumento que en dicho artículo se desarrolla forman el corazón de mi libro Real Freedom for All, cuya portada, precisamente, está sacada de una revista de surf. Desde entonces, en el mundo académico anglosajón paso por ser el defensor de los surfistas. Pero, tal como lo dejo claro al final de este artículo, no se trata de privilegiar a los surfistas de Malibú –hace falta mucho más que una modesta renta básica para vivir en Malibú–, sino de crear un instrumento de emancipación, de conferir un poder de negociación tan grande como sea posible a los miembros más débiles, más vulnerables de nuestras sociedades.
¿Logró convencer a Rawls?
No. En el debate que siguió a la conferencia, su respuesta fue la siguiente: “no estoy en contra de la renta básica si no existe la manera de proporcionar trabajo a todo el mundo”. Y hasta el final de su vida, sus preferencias iban espontáneamente hacia fórmulas para el fomento del empleo como la propuesta por Edmund Phelps, profesor de la Universidad de Columbia y galardonado con el premio Nobel de economía, en Rewarding Work[5]: una subvención substancial que complete el salario de los trabajadores a tiempo completo escasamente remunerados. Se trata de una fórmula mucho más “trabajista” que el EITC (Earned Income Tax Credit – crédito impositivo por ingresos provenientes del trabajo) actualmente vigente en Estados Unidos o que la “prima al empleo” existente por ejemplo en Francia, que favorecen también el empleo a tiempo parcial y que constituyen fórmulas intermedias entre la renta básica y el impuesto negativo, por un lado, y la propuesta de Phelps u otras fórmulas restringidas a los trabajadores a tiempo completo, por el otro.
Si bien Rawls sentía una simpatía manifiesta por la aproximación de Phelps, tampoco era un oponente de principio a la renta básica, pero ésta lo hacía sentir incómodo, pues lo que sostiene su teoría es finalmente la idea de que los principios de justicia constituyen un contrato, un deal entre individuos que cooperan. Pero esta noción de cooperación tiene un significado ambiguo, lo que, tal como lo ha subrayado particularmente Brian Barry, induce a una oscilación entre justicia cooperativa y justicia distributiva. Si sólo se tratara de justicia cooperativa, correspondería solamente distribuir de forma equitativa el excedente cooperativo, esto es, aquello que no hubiéramos podido producir solos, en ausencia de la cooperación. Una implicación natural de tales planteamientos sería que aquel que no contribuye en absoluto no tiene derecho a nada. Pero para Rawls se trata en primera instancia de pensar en clave de justicia distributiva, más concretamente de acuerdo con una concepción de la justicia distributiva que refleje la idea según la cual debemos considerarnos a nosotros mismos y debemos considerarnos los unos a los otros personas libres e iguales, una concepción de la justicia que, todavía más, y en otros términos, combine un igual respeto hacia las distintas concepciones de la vida buena y una igual preocupación por los intereses de cada cual. Esta segunda perspectiva puede integrar también la idea de un contrato entre ciudadanos del que debemos poder esperar que cooperen, pero aquí en el sentido mínimo de conformarse voluntariamente con reglas percibidas como equitativas. Es sólo cuando adoptamos esta segunda interpretación, y no la primera, cuando la renta básica adquiere la posibilidad de ser justificada como algo más que un mal menor o que un “second best” en el que podamos refugiarnos en caso de que las fórmulas à la Phelps se muestren irrealistas. No fue hasta bastante más tarde cuando me di cuenta de por qué ciertos autores liberales igualitarios eran a priori hostiles a la renta básica y no podían simpatizar con ella sino de forma contingente, mientras que otros como yo veían en ella una plasmación directa de lo que la justicia exige.
Se sitúa pues entre los liberales igualitarios.
Exacto. O entre los liberales de izquierdas, si lo preferís, a condición de que definamos bien los términos. Ser “liberal”, en el sentido filosófico pertinente aquí, no significa ser pro-mercado o pro-capitalista. Significa solamente sostener que una sociedad justa no debe estar fundamentada en una concepción previa de lo que debe ser una vida buena, en un privilegio asociado a la heterosexualidad con respecto a la homosexualidad, por ejemplo, o a una vida religiosa con respecto a una vida de libertino (o a la inversa), etc. Una concepción liberal supone que es posible definir qué es una sociedad justa sin apoyarse en una concepción de la vida buena o de la perfección humana que instituciones justas tendrían por finalidad hacer posible y recompensar.
Pero entre los liberales hay liberales de derechas y liberales de izquierdas. Los de izquierdas estiman que es a priori injusto que los miembros de una misma sociedad dispongan de medios desiguales para llevar a la práctica su concepción de la vida buena. Por defecto, lo justo es la igualdad de recursos. Y si nos apartamos de este principio, hace falta una justificación, que puede apelar a dos consideraciones. En primer lugar, la responsabilidad personal. Incluso partiendo de bases estrictamente iguales, algunos disponen posteriormente de más recursos porque han hecho elecciones distintas: han trabajado más, han ahorrado más, han pasado más tiempo formándose, han corrido más riesgos. La justicia consiste en repartir las posibilidades de forma equitativa, no los resultados. Lo que cada cual haga con sus posibilidades es su responsabilidad individual. He aquí, pues, una primera consideración que permite apartarse de la igualdad sin caer en la injusticia. La segunda consideración es la eficiencia. Hay situaciones en las que un cierto nivel de desigualdad contribuye tanto a la eficiencia, que incluso las “víctimas” de tal desigualdad salen ganando: los que tienen menos que los demás tendrían todavía menos si la situación fuera menos desigual. El “principio de diferencia” de John Rawls, por ejemplo, toma en consideración esta cuestión, pues declara justo aquel dispositivo institucional que maximiza de forma duradera el mínimo, no aquel que logra la igualdad a cualquier precio.
Lo que propone, como Rawls, es un principio maximin, la maximización del mínimo, la maximización de la suerte o de las posibilidades de los más desfavorecidos. Pero, ¿queda espacio en la teoría liberal igualitaria por una minimización del máximo? Desde su punto de vista, ¿puede ser justo instaurar una renta máxima?
En nombre del maximin, deberemos reducir considerablemente las desigualdades actuales. En particular, las rentas más altas deberán ser reducidas. En la versión fuerte del maximin, sólo se justifican las desigualdades que contribuyen a mejorar la suerte de los más necesitados. En la versión menos exigente, la llamada “leximin”, cualquier desigualdad que no deteriore la situación de los más desfavorecidos es aceptable. Instaurar a priori una renta máxima o a fortiori minimizar el máximo equivale a tratar de reducir las desigualdades disminuyendo las rentas más altas incluso cuando esta disminución tenga como consecuencia el deterioro de la situación de los más desfavorecidos. Yo no veo buenas razones para hacer tal cosa. Obviamente, si el hecho de que haya rentas extremadamente elevadas trae como consecuencia que personas muy adineradas puedan ejercer presión sobre los dirigentes políticos para debilitar las instituciones redistributivas que permiten a los más desfavorecidos tener algo más, entonces conviene reducir esas rentas más elevadas. Pero para ello no necesitamos nada más que un principio de maximin sostenible. Según esta perspectiva, puede ser oportuno imponer una renta máxima, pero no porque ello vaya a ser algo bueno en si: sólo en la medida en que la reducción de las rentas altas contribuya a mejorar la suerte de los más desfavorecidos. […]
El mantenido con la renta básica ha sido su compromiso más duradero.
La renta básica es, a mi modo de ver, un elemento fundamental para pensar nuestro porvenir: sea en Bélgica, en Europa o en el mundo, conviene ver en ella una respuesta plausible, radical y realista al mismo tiempo, al doble desafío de la pobreza y el paro. No hay respuesta duradera a este doble desafío que no pase por una forma de renta básica. Si no, o luchamos contra la pobreza creando trampas de dependencia y de inactividad, o luchamos contra el paro reduciendo la protección social y creando una masa de trabajadores pobres obligados a trabajar.
Usted creó la red que se convertiría en la Basic Income Earth Network (BIEN) en 1986, y la asociación se ha desarrollado en varios países. ¿Cómo explica que hasta la fecha ningún país, ni desarrollado ni en vías de desarrollo, haya introducido la renta básica o haya iniciado un debate serio sobre la propuesta?
Ha existido un verdadero debate en ciertos países, pero hay altibajos. Un caso ejemplar es el de los Países Bajos. En 1985 teníamos la impresión de que estábamos a punto de presenciar la implantación de la renta básica. Y lo mismo ocurrió en 1993, cuando dos ministros, de dos partidos distintos, se habían pronunciado en su favor: el Ministro de Finanzas, miembro del partido Liberal, y el Ministro de Economía, miembro del partido Demócratas 66. Pero el ministro laborista de Asuntos Sociales se opuso con fuerza, y el Primer Ministro rápidamente aparcó la idea. Dicho esto, la resistencia y la lentitud no tienen nada de sorprendente. Incluso cuando no estamos muy lejos de la puesta en práctica de la renta básica –Holanda dispone ya de una pensión de base, de subsidios para las familias, de una renta mínima condicional y de créditos impositivos reembolsables–, se hace necesario un cambio profundo de la manera en que concebimos el funcionamiento de la sociedad y la distribución de la renta. No podemos por tanto esperar que las cosas ocurran como quien va a llevar una carta al correo. Todavía más cuando resulta que hay obstáculos con los que nos tropezamos de forma sistemática.
El primero se puede explicar bajo la forma de un dilema: cuando las cosas van bien económicamente, se nos dice que “no hay necesidad de una renta básica”; y cuando van mal, se nos dice que “no hay dinero para financiarla”.
El segundo obstáculo estructural es que la renta básica es una idea que divide a gente que se halla normalmente en el mismo lado de la barricada, sea éste el derecho o el izquierdo. Entre los liberales que se definen como pro-mercado, están los que se limitan a defender una libertad formal y los que son sensibles a la libertad real. Por ejemplo, el muy liberal Samuel Brittan, redactor jefe adjunto del Financial Times y autor de The Permissive Society , salió con la siguiente fórmula: “there is nothing wrong with unearned income, except that not everyone has it!” (no hay nada malo en percibir una renta que no provenga del trabajo, ¡salvo el hecho de que es un privilegio de una minoría!). Hay, pues, personas muy liberales, como él, muy pro-mercado y anti-Estado, que defienden la libertad verdadera de todos, no sólo la libertad de morir de hambre, frente a aquellos que se indignan ante la extorsión que dicen sufrir como consecuencia de los impuestos y del parasitismo de los perceptores de subsidios sociales.
En la izquierda, el conflicto se sitúa en otro punto: ¿por qué nos oponemos a la explotación capitalista? Hay personas que están en contra de la explotación, como el marxista holandés del que hablaba antes, y que dicen que “es inaceptable que los proletarios estén obligados a vender su fuerza de trabajo”. En este caso, dar una renta básica es magnífico, pues entonces el hecho de que los proletarios trabajen significa que el trabajo es verdaderamente atractivo. La renta básica se convierte así en un instrumento poderoso al servicio de la emancipación de los proletarios, con lo que si nos situamos en la izquierda, no podemos sino estar a favor de ella. Pero hay otras personas de izquierdas que están en contra de la explotación capitalista porque ésta permite a los capitalistas vivir sin trabajar. Según estas personas, los partidarios de la renta básica quisieran extender esta escandalosa posibilidad al conjunto de la población, ofreciendo a cada cual una opción que, afortunadamente, hoy no es sino un privilegio de una pequeña minoría. La razón ética por la que estas personas se oponen a la explotación capitalista es profundamente distinta en ambos casos, y el debate sobre la renta básica pone de manifiesto esta tensión. Desde el momento en que se habla de ello, empiezan las bofetadas en el seno de la propia organización, y muchas veces, con tal de evitar divisiones, se prefiere dejar la propuesta para más adelante.
Un tercer obstáculo al que merece la pena prestar atención es la oposición de los sindicatos. Ciertamente, hay algunos sindicatos que han defendido la renta básica. En Holanda, una de las puntas de lanza del movimiento por la renta básica era un sindicato del sector de la alimentación que contaba con una mayoría de mujeres y de trabajadores a tiempo parcial. No se trata de una mera casualidad. Pero en general, los sindicatos se muestran más bien hostiles a cualquier idea alejada de sus reivindicaciones tradicionales. En parte, por razones contingentes. En Bélgica, por ejemplo, una parte importante de los ingresos de los sindicatos proviene de una comisión sobre los subsidios de paro. Puede entenderse, pues, que la renta básica no entusiasme a sus tesoreros. Por un lado, reduciría el paro involuntario; por el otro, la cuantía del subsidio de paro se vería reducida, pues tal subsidio no sería más que un complemento condicional de las rentas universales percibidas por cada miembro de la familia. La base sobre la que se calcularía la comisión sería, pues, inferior. Conviene señalar también que la renta básica es una magnífica caja de resistencia: el poder recurrir a la renta básica para sobrevivir hace de la huelga una opción mucho más factible. ¿Y no debería todo esto ser visto como una ventaja por parte de los sindicatos? No necesariamente. Pues, con la renta básica, los trabajadores individuales son también menos dependientes de los sindicatos, lo que reduce la capacidad de estos segundos de organizar la acción colectiva del movimiento de los trabajadores y de evitar las huelgas salvajes que, a veces, se realizan de acuerdo con el interés personal de una particular subcategoría profesional. Así, la renta básica se convierte en una forma de emancipación con respecto a todo el mundo: con respecto al patrón, con respecto a la administración, con respecto al cónyuge y también con respecto a los sindicatos. Sin embargo, la renta básica en ningún caso convertirá a los sindicatos en algo obsoleto. Los sindicatos siempre tendrán que jugar un papel muy importante de información y de movilización de los trabajadores con respecto a todas las dimensiones de su actividad profesional. Pero está claro que los sindicatos deberán adaptarse a este nuevo escenario.
Por todo ello, algunos han defendido la idea de que en países como los nuestros, la renta básica entraría por la puerta trasera, no por la puerta grande y al son de las trompetas, como ocurrió, por ejemplo, con la RMI. Un escenario posible es que, a medida que vayamos tomando conciencia de los fenómenos de la trampa de la dependencia creados por los dispositivos condicionales y del coste administrativo de estos complejos sistemas, iremos optando por una racionalización que incluya una renta básica. Ésta es una de las vías a través de las cuales la renta básica puede ver la luz, pero también puede hacerlo, a un nivel algo más modesto, por otros caminos. Por ejemplo, estamos presenciando por aquí y por allá la emergencia de un consenso sobre la necesidad de aumentar considerablemente el coste de la energía para disminuir su consumo. Esta política implica un aumento del coste de la vida para las personas que cuentan con pocos medios. La solución más sencilla para compensar tal situación consiste en introducir para todo el mundo un crédito impositivo a tanto alzado y reembolsable bajo la forma de una renta básica. En este caso, tendríamos una sub-compensación de los grandes consumidores, que de media son más ricos, y una sobre-compensación de los pequeños consumidores, que en general son más pobres. Una vez adoptado un dispositivo de este tipo, tendríamos en marcha todos los mecanismos para el pago de la renta básica y podríamos empezar a suprimir progresivamente tal o cual prestación, aumentando así la cuantía de la renta básica.
Después de 30 años de militancia en favor de la renta básica, ¿es usted más bien optimista sobre su introducción a corto, medio o largo plazo?
Soy sistemáticamente pesimista a corto plazo, pero optimista a largo plazo. Pesimista a corto plazo, al contrario, por ejemplo, de mi amigo el senador Suplicy, que predice regularmente que la renta básica será integralmente introducida en Brasil dentro de 3 o 5 años. Consciente de la amplitud de los obstáculos, estoy convencido de que la implantación de la renta básica no llegará pronto. Cada vez que hay muestras de un avance en algún lugar, pues, lo vivo como una grata sorpresa. Además, tras haber escuchado miles de argumentos, quedo convencido de que es la dirección hacia la que hemos de ir y hacia la que se irá, por caminos distintos, desde el nivel estatal al global.
A nivel global, se trata de identificar y de lograr lo antes posible un nivel de vida decente que sea generalizable a lo largo del tiempo, lo que requiere que renunciemos a cualquier modo de vida que sólo sea sostenible en algunas partes del mundo o durante algunas generaciones. Una visión coherente y plausible de este tipo no puede implicar el desarrollo de cada parte del mundo, en el sentido de que la productividad sea suficiente en todos lados –incluyendo, por ejemplo, la República democrática del Congo– para asegurar un nivel de vida decente a toda la población. Esto no llegará jamás, ni con todo el comercio justo del mundo. ¿Hay alguna alternativa? Ciertamente: la apertura de las fronteras de manera que, por ejemplo, cientos de millones de africanos se relocalicen en regiones donde, por razones tanto naturales como institucionales, la productividad seguirá siendo estructuralmente alta. ¿Sería ello deseable? No lo sería ni para las comunidades de origen ni para las comunidades de acogida. ¿Existe una tercera opción? Sí, y podemos tratar de combinarla con ciertas dosis de las dos primeras: un sistema de transferencias interpersonales permanentes del “Norte” hacia el “Sur” análogo al que existe hoy en el seno de los estados nación, salvo que tendrá que tomar una forma mucho más simple, en este caso la de la renta básica.
¿No es todo esto pura utopía?
Tenemos una necesidad imperiosa de pensamiento utópico. Bajo mi punto de vista, el mayor error de Marx, por ejemplo, en ningún caso fue el de haber sido un utópico, sino el de no haberlo sido suficientemente, el de no haber consagrado más que algunas páginas tardías – las notas marginales sobre el programa de Gotha– a un verdadero pensamiento utópico. Lo que necesitamos es imaginar cambios institucionales susceptibles de mejorar nuestro mundo y reflexionar sin complacencia, desde un punto de vista al mismo tiempo ético, económico y sociológico, sobre las consecuencias probables de estos cambios, sobre los posibles efectos perversos, sobre las maneras de remediarlos, etc. Hay que tener una visión de futuro que dibuje el camino desde todos los ángulos, tanto los de lo sostenible como los de lo deseable. A continuación, hay que combinar todo ello con un oportunismo de buena ley. Los “visionarios” deben hacer equipo con los “manitas”, que son aquellos que detectan los intersticios a través de los cuales podemos avanzar. La RMI fue un gran avance. Ahora es preciso encontrar la oportunidad para construir e ir más allá.
Habla de reducir el tren de vida en los países del Norte para permitir a los países del Sur acceder a un nivel de vida generalizable a lo largo del tiempo. ¿Está hablando de decrecimiento?
Sí y no. Para permitir la generación sostenible de un nivel de vida decente, es indispensable organizar transferencias permanentes desde los países de alta productividad hacia los países de baja productividad. Esto significa que hará falta, permanentemente, producir en el Norte más de lo que en el Norte consumimos. En otras palabras, en el Norte tendremos que producir más y consumir menos. La transferencia sistemática de poder adquisitivo de los países ricos a los países pobres, de productividad menor, permitirá que los segundos puedan comprar una parte de nuestra producción. Este decrecimiento del consumo no tendrá como contrapartida, pues, un aumento de nuestro tiempo de ocio que nos permita globalmente, a lo largo de nuestras vidas, trabajar menos. […]
En este sentido, la renta básica tiene que jugar un papel importante también aquí. Que la reducción de nuestro consumo no se traduzca automáticamente en mayores niveles de ocio no implica que no vayamos a poder trabajar de una forma más relajada que la actual. La base que confiere una renta universal e incondicional ha de permitir trabajar más tiempo a lo largo de nuestras vidas gracias al hecho de que habremos podido hacer pausas y ralentizar el ritmo en aquellos momentos en los que así lo escojamos. La renta básica facilita un vaivén más ágil y flexible entre el empleo, la formación y la familia. […]
Hubo una polémica en Bélgica sobre un hombre que no habría trabajado jamás y que habría vivido siempre de los subsidios. El sistema belga sería lo suficientemente generoso como para permitir vivir sin trabajar. En Francia se estigmatiza a los parados y se les reducen los derechos. ¿Ocurre lo mismo en Bélgica?
En Bélgica tenemos subsidios de paro pagados sin límite de duración. Puede ser que el caso que citáis sea el de alguien que hubiera trabajado suficientemente durante su juventud para hacer efectivo su derecho a estos subsidios y que posteriormente nunca hubiera estado dispuesto a aceptar un empleo. En cualquier caso, se acaba de aprobar una aceleración de la regresión de los subsidios en función de la duración del paro.
De golpe y porrazo, nos encontramos ante una dinámica inversa a la de la renta básica, pues se pone de nuevo en cuestión el derecho de todos a algún tipo de renta.
No necesariamente. El subsidio de paro es en principio una prestación del tipo de un seguro, pues cotizamos contra un riesgo: el riesgo del paro involuntario, el accidente que constituye la imposibilidad de encontrar un puesto de trabajo cuando realmente buscamos uno. Las prestaciones de paro no son, pues, una renta que deba ser pagada a todo el mundo. Esto explica que haya cierta acritud, un resentimiento legítimo entre aquellos que trabajan y cuyos salarios se ven seriamente amputados por la existencia de cotizaciones sociales destinadas a asegurar una protección en caso de que se hallen en una situación de paro involuntario. Si hay personas que manifiestamente no hacen ningún esfuerzo para encontrar un empleo, o que incluso hacen grandes esfuerzos para evitar encontrar uno, podemos comprender que haya gente que refunfuñe. Por ello, endurecer las condiciones para acceder a la indemnización no es necesariamente contradictorio con la defensa de una renta básica, que no está destinada a sustituir las prestaciones condicionales del tipo de un seguro, sino a constituir la base sobre las que éstas deberían acumularse.
Lo que importa, en cambio, es que estas medidas se vean acompañadas de la consolidación de esta base, esto es, del subsidio pagado tanto a quienes trabajan como a quienes no trabajan. Si el tipo que va a trabajar cree que su puesto de trabajo es demasiado ingrato y envidia la suerte del tipo que se contenta con esa renta modesta, puede dejar de trabajar y contentarse él también con dicha renta modesta, sin tener que fingir que es un parado involuntario. Y si su empresario quiere retenerlo, tendrá que pagar mucho más para que acepte seguir en su puesto de trabajo. No hemos de censurar el resentimiento de quienes trabajan duramente y se quejan de lo que ellos consideran un abuso del sistema de seguros de paro. Pero con una renta básica, la percepción que la gente tendría de las cosas sería bien distinta. Pues la renta básica no constituye el pago de un seguro que provoque lo que los economistas llaman azar moral, esto es, un aumento de la ocurrencia del riesgo derivado de la presencia del seguro; se trata, simplemente, de un reparto equitativo de lo que de otro modo sería apropiado de forma desproporcionada por parte de aquellos a quienes la lotería de los talentos y de la vida ha permitido obtener un trabajo interesante y bien pagado.
La cuestión de la renta básica es una cuestión muy poco tratada por las mujeres. ¿Por qué?
No me parece que sea una cuestión menos tratada por las mujeres que las otras cuestiones de política pública. Sea cual sea el contexto y el modelo de financiación, la instauración de una renta básica beneficiará más a las mujeres que a los hombres. La renta básica redistribuirá rentas de los hombres hacia las mujeres, y son las mujeres las que más podrán aprovechar el ensanchamiento de las opciones accesibles. Esta pregunta me trae a la memoria una larga conversación que tuve con James Tobin, entonces profesor invitado en Yale, en 1998. Tobin era desde la década de 1960 un partidario declarado de la variante de la renta básica que constituye el impuesto negativo, que él llamaba “demogrant”. Había llegado incluso a convencer a George McGovern, candidato demócrata a la presidencia en 1972, de incluir la renta básica en su programa electoral. McGovern la defendió mal, y sufrió una derrota catastrófica por otras razones –aunque ésta tampoco lo ayudó–. Sin embargo, tras la victoria de Nixon se efectuaron experimentos cuidadosamente seguidos de formas de impuesto negativo en distintos lugares. Los efectos que estos experimentos permitieron identificar no sorprendieron a James Tobin –lo hicieron, eso sí, las reacciones políticas que suscitaron y que condujeron a enterrar la idea–. ¿Cuáles fueron estos efectos? En primer lugar, se había dado una reducción no enorme, pero sí estadísticamente significativa, de la oferta de trabajo de los “secondary earners”, esto es, de los miembros del hogar que aportan el segundo sueldo – mayoritariamente mujeres–. En segundo lugar, los índices de divorcio habían aumentado. ¿Qué refleja este fenómeno? Por un lado, que ciertas mujeres utilizaron la posibilidad de escapar de su doble jornada de trabajo, de parar de correr del hogar al puesto de trabajo y del puesto de trabajo al hogar, de respirar un poco más; por el otro, que un cierto número de mujeres se dijeron: “estoy harta de este tipo, ahora que tengo un poco de autonomía financiera, me largo”. Pero la aparición de estos dos efectos en el debate público fue un golpe mortal para la idea de introducir un impuesto negativo en Estado Unidos, para gran decepción de James Tobin. En lo que respecta a las feministas, algunas se unieron a las críticas de derechas para denunciar el retorno al hogar –aunque fuera limitado y provisional– que la renta básica tendría la tendencia de provocar. Pero otras, como Nancy Fraser, de Nueva York, o Anne Alstott, de Yale, ven en la renta básica un importante instrumento de emancipación. En Europa y en América Latina, el debate feminista sobre la renta básica está bien vivo también.
En un artículo que causó sensación[6], presentó usted la renta básica como una vía capitalista al comunismo. Parece paradójico.
Tal como lo he explicado hace un rato, este es uno de los sentidos que de entrada di a la renta básica: una manera de mantenerse fiel a los ideales que Marx compartía con los socialistas utópicos que él despreciaba cuando osaba sacar todas las enseñanzas directamente de la historia. Quisiera recordar que el comunismo se entiende aquí como una sociedad en la que cada cual contribuye voluntariamente según sus capacidades suficientemente como para que cada cual pueda recibir gratuitamente todo aquello que necesita. Para Marx, hacer posible este comunismo exigía la instauración previa del socialismo, definido éste como una sociedad en la que la mayor parte de los medios de producción son propiedad del Estado, y defendía esta posición habida cuenta de la superioridad del socialismo frente al capitalismo en términos del desarrollo de las fuerzas productivas. Dudo que muchos crean todavía en tal superioridad. En una economía irremediablemente mundializada, las empresas públicas no funcionan de un modo muy distinto de cómo lo hacen las empresas privadas. Además, es muy difícil negar todo el sentido a los argumentos clásicos à la Hayek o à la Schumpeter sobre la superioridad intrínseca del capitalismo en términos de eficacia estática y dinámica.
La idea central, en cualquier caso, es que el mercado es una institución que ya no nos abandonará. El mecanismo de los precios es un dispositivo prodigioso que logra condensar en una métrica única informaciones relativas a millones de preferencias de naturaleza e intensidad bien diversas, por un lado, y millones de recursos de una rareza bien desigual, por el otro. A veces, claro está, el sistema presenta disfunciones graves, y por razones fundamentales. Por un lado, los precios son incapaces de dar cuenta espontáneamente de lo que los economistas llaman externalidades –por ejemplo, la polución atmosférica o acústica–; por el otro, los precios son, en el fondo, incapaces de reflejar la importancia que las generaciones futuras otorgarán a los recursos naturales no renovables que contribuimos a agotar. En este punto, se dan distorsiones fenomenales que alejan los precios efectivos de los que deberían existir habida cuenta de la escasez relativa de los bienes y de las preferencias de los seres humanos. Conviene, pues, corregir los precios de múltiples maneras, lo que constituye una de las razones fundamentales por las que es preciso que el mercado funcione en el marco de reglas determinadas por una entidad pública democrática. La segunda razón fundamental es que el mercado es también totalmente incapaz de llevar a cabo de forma espontánea una distribución equitativa de los recursos entre los individuos. Por ello, es de capital importancia lograr una buena articulación de mercado y democracia, que constituyen, el uno y la otra, mecanismos que buscan agregar preferencias individuales para transformarlas en resultados sociales. Con el mercado único europeo y la mundialización económica, hemos pasado gradualmente de una situación en la que cada mercado nacional se hallaba sometido a las leyes determinadas por una democracia nacional a una situación en la que todas las democracias nacionales se hallan sometidas a un mercado que les impone sus leyes. Reinsertar el mercado en la democracia es, por lo tanto, una de las tareas más urgentes de este siglo. La continuación de la construcción europea tiene, precisamente por esta razón, una importancia que desborda ampliamente las fronteras de Europa: de ahí que la consecución de las condiciones de posibilidad de una democracia europea esté hoy en el centro de mis preocupaciones[7]. Pero la democracia europea comparte con el mercado un defecto mayor: el “corto-placismo”. La democracia más pura puede fácilmente mostrarse como poco más que una dictadura del presente. Las reglas de la democracia, como las del mercado, necesitan ser modeladas con inteligencia con el objetivo prioritario no de la democracia máxima, sino de la injusticia mínima[8].
Sobre de autor: Philippe Van Parijs es Profesor de la Cátedra de Ética económica y social de laUniversidad Católica de Lovaina, en el campus de Louvain-la-Neuve. Es un exponente del marxismo analítico, y uno de los principales promotores internacionales de la idea de una renta básica universal. VanParijs es autor de: ¿Qué es una sociedad justa? (1991), Marxismo reciclado (1993), Libertad real para todos (1995), El ingreso universal (con Yannick Vanderborght, 2005), Justicia lingüística para Europa y el mundo (2011), entre otros.
[1] Jean-Luc Roland acaba de ser reelegido como alcalde de la ciudad universitaria de Ottignies-Louvain-la-Neuve para un tercer mandato de seis años.
[2] Sobre la historia de la idea de la renta básica y de los debates que ha suscitado, véase Van Parijs, P. y Vanderborght, Y. (2006): La renta básica. Una medida eficaz para luchar contra la pobreza, Barcelona: Paidós. El original francés puede descargarse en http://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/etes/documents/2_7071_4526_2.pdf.
[3] Van Parijs, P. (1995): Real Freedom for All, Oxford: Oxford University Press (hay traducción castellana a cargo de Paidós).
[4] Van Parijs, P. (2001): Qu’est -ce qu’une société juste? París: Le Seuil (hay traducción castellana a cargo de Ariel).
[5] Harvard University Press, 1997.
[6] Van der Veen, R.J. y Van Parijs, P. (1986): “The Capitalist Road to Communism”, Theory and Society, 15, 635-55; reeditado en P. Van Parijs (1993): Marxism Recycled, Cambridge: Cambridge University Press, y en Basic Income Studies, 1, 2006.
[7] Van Parijs, P. (2011): Linguistic Justice for Europe and for the World, Oxford: Oxford University Press.
[8] Van Parijs, P. (2011): Just Democracy. The Rawls-Machiavelli Programme, ECPR Press.