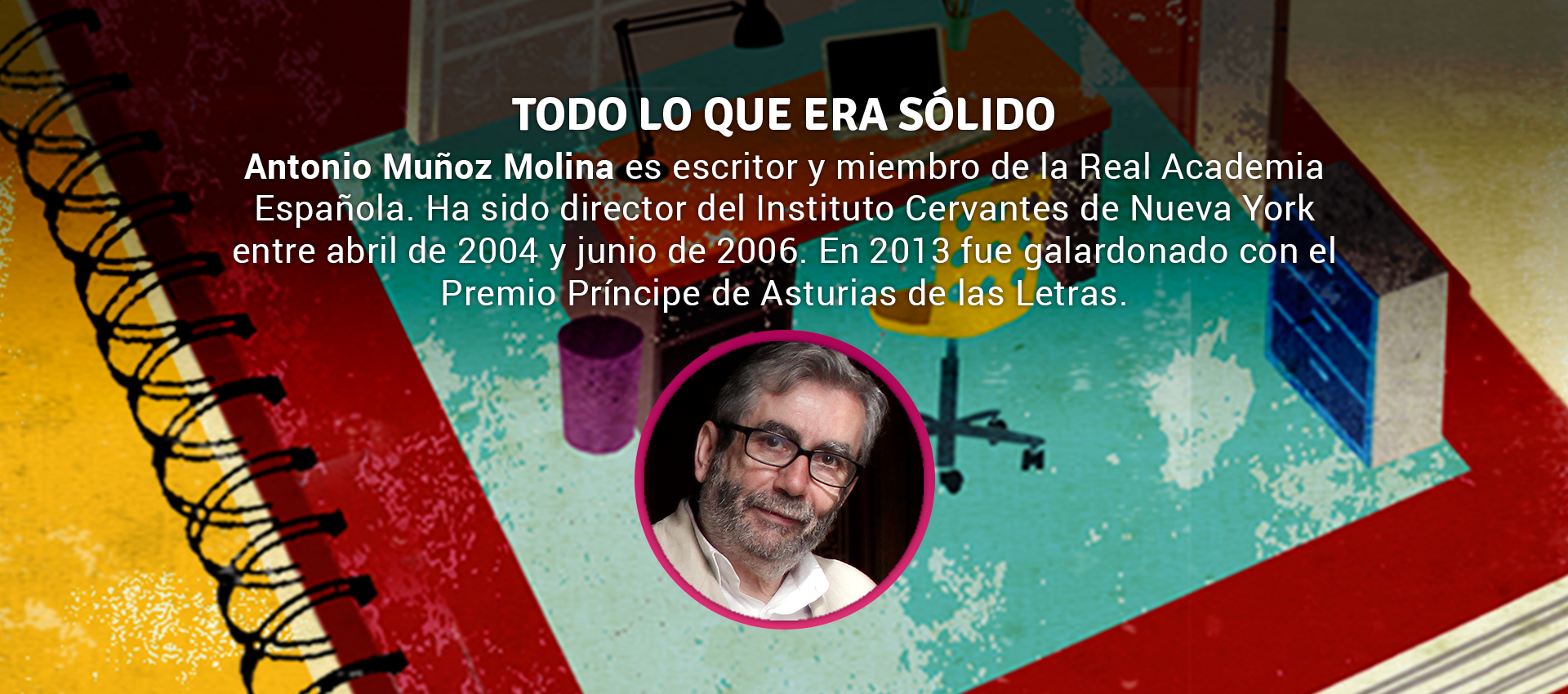Autor: Antonio Muñoz Molina
El presente texto forma parte del libro Todo lo que era sólido (Seix Barral, 2013). Se reproduce por gentileza del autor.
El esbozo de una memoria sentimental de aquellos que vivimos un mundo anterior a este puede ser útil para comprender lo que sufrimos y lo que hemos ganado. Porque debemos saber que perder lo que obtuvimos puede suceder de un momento a otro y que es necesario defender y mantener aquello que tanto nos costó.
I
Me he educado yéndome y volviendo y volviéndome a ir. La primera vez que salí de mi tierra interior para ver el mar tenía dieciséis años. Cuando volví, al cabo de sólo diez días, me asombró descubrir lo áspero y lo seco que era casi todo, desde el paisaje hasta el acento, que por primera vez advertía al regresar. En la costa de Almuñécar descubrí que los perfiles de las cosas podían no ser tan rotundos y los colores no tan violentos: la bruma y la brisa del mar lo suavizaban todo, le daban a la vida una cualidad más hospitalaria; el sol de la indolencia exótica en la que parecían vivir los turistas no era el mismo que nos fulminaba a nosotros cuando íbamos a trabajar en el campo. El verano, en mi tierra, en mi infancia, era la estación de la siega, de la trilla que dejaba la garganta seca cuando se le adhería el polvo de la cebada y del trigo; la estación en que se cavaba con azada la tierra de los olivares. Aquel viaje modesto en autobús a un pueblo de pescadores y turistas, con casas blancas frente al mar, con valles de chirimoyos que tenían una verde fragancia de plantaciones tropicales, fue para mí como un descubrimiento precoz de los mares del Sur, también lleno de promesas sexuales, aunque las mujeres que me despertaban la imaginación no fueran nativas morenas sino extranjeras rubias llegadas de los países fabulosos del norte.
En cuanto empecé a interesarme por la literatura y a tener algo de conciencia política descubrí que algunas de las personas que me parecían más dignas de admiración habían elegido marcharse o habían sido expulsadas de España o tenido que huir para que no las mataran. Algunos de los escritores de más talento habían sido asesinados o habían muerto en la cárcel. Antonio Machado, Manuel Azaña, Max Aub, Pedro Salinas, Luis Cernuda, Margarita Xirgu, murieron sin poder regresar. José María Blanco White había renegado de su nacionalidad y hasta cambiado su nombre. El destierro podía ser un destino honorable.
Viajé a Italia con veintidós años y me deslumbró ver en la realidad los cuadros y las arquitecturas que había estudiado en los libros de arte, y me gustó el modo caótico y vital en que se preservaba el pasado convirtiéndolo en una parte atropellada del presente. Recuerdo la emoción de despertar después de una larga noche en tren mirando por la ventanilla, en la niebla húmeda del amanecer, las casas de la ciudad fronteriza de Ventimiglia. Olía intensamente a tierra húmeda y a bosque. Las fachadas tenían una pintura ocre desgastada por el tiempo y la lluvia y los postigos de madera de las altas ventanas marcaban, en su diferencia con lo que yo conocía, la excitación de lo nuevo, la promesa de Italia. En Úbeda, en Granada, la belleza había estado siempre cercana al recogimiento y al límite, amenazada por la barbarie cívica que ya entonces talaba bulevares arbolados para hacer de ellos autopistas y destruía sin respeto el tejido de las ciudades. En Italia vi una belleza que lo arrebataba a uno en el gran torbellino de su desmesura, y me di cuenta por primera vez de algo que luego he visto muchas veces viajando por Europa, y que siempre me ha dado envidia y tristeza al compararlo con mi país: que se podía ser moderno y próspero tratando con respeto el patrimonio del pasado, tomándolo no como un obstáculo embarazoso sino como una oportunidad de desarrollo económico y de buena vida. En la cochera de un palacio romano había un taller de motos o una carpintería. Bajo las bóvedas intactas de un almacén medieval de Florencia colgaban las ropas o los bolsos de una tienda de lujo o se alojaba un estudio de arquitectura, una firma de diseño gráfico. Me pregunté cómo serían Úbeda o Granada si hubieran recibido un trato parecido al de muchas ciudades de Italia. Viajando en autostop por Toscana admiré la fertilidad de la tierra y la comparé con tantos paisajes desolados de Andalucía o Castilla: desolados no por una maldición bíblica, por un destino sombrío, sino por la rapacidad arboricida, por la pobreza que araña el suelo y no se preocupa de restaurarlo, por siglos de propiedad agraria ignorante y parásita.
En cuanto empecé a interesarme por la literatura y a tener algo de conciencia política descubrí que algunas de las personas que me parecían más dignas de admiración habían elegido marcharse o habían sido expulsadas de España o tenido que huir para que no las mataran
En cada país al que he viajado he aprendido algo sobre el mío. Fui a Lisboa y nada más llegar agradecí que me hablaran en un tono reposado de voz que resaltaba por comparación la propensión española a hablar demasiado alto. Los tejados eran de un rojo más amortiguado, el cielo de un azul más suave. Quizás nos habría ido mejor si la capital de España hubiera estado en Lisboa y no en Madrid, en una ciudad en la desembocadura de un gran río abierto al Atlántico y no en una meseta. En España apenas hay rastros de la América con la que estuvo unida durante tres siglos. Paseando por Lisboa he notado la amplitud entera del mundo hacia el que se había extendido Portugal, los nombres y los olores y las imágenes de Brasil, de África y el Extremo Oriente; y también la aceptación tranquila del desgaste de las cosas hechas para durar, lo que perdura aunque parecía anacrónico y al cabo de un tiempo tiene toda la originalidad de lo que no dejó de ser moderno porque estaba bien hecho: un café, una confitería, un ascensor público de hierro diseñado por un discípulo de Eiffel, una red de tranvías. (En Granada, en los años veinte, un ingeniero prodigioso, José de Santa Cruz, diseñó un tranvía que atravesaba la ciudad y ascendía las laderas de Sierra Nevada siguiendo el curso del Genil: en 1936, al principio de la guerra, los sublevados fascistas fusilaron al ingeniero Santa Cruz; a principios de los setenta las autoridades herederas de aquellos golpistas arrancaron los raíles y desmantelaron la línea del tranvía que había creado una conexión única entre la ciudad y la sierra.)
Porque nací y me crié en el interior me gusta la cercanía del mar. Porque soy del sur me gusta el norte. Viniendo de una tierra en la que la expansión festiva se ha vuelto oficial y obligatoria, reivindico mi derecho a ser un andaluz serio, incluso a no parecer andaluz, y me gusta mucho la reserva que he observado en otros lugares, y me reconozco mucho más en ella que en la caricatura folclórica que venía del romanticismo rancio y del franquismo y que han hecho suya las autoridades políticas de Andalucía, las de izquierdas exactamente igual que las de derechas.
Harto del permanente ruido español, me he deleitado en el silencio de una pequeña ciudad alemana al anochecer: el sonido y las luces débiles de las bicicletas sobre el pavimento adoquinado; la niebla que sube de un canal o de un parque que tiene una espesura de bosque. A la fuerza y reclutado por el ejército tardofranquista español conocí el País Vasco. Y aunque me parecía repugnante el terrorismo que se cebaba entonces en los militares y los policías y me espantaba la disposición golpista de muchos militares de entonces no dejé de disfrutar de todas las cosas admirables que hay en esa tierra, más hermosa aún porque es el reverso de la mía, porque es verde y lluviosa y no árida, porque el mar se abate contra las orillas con un poderío de catástrofe y no es manso y tibio como el Mediterráneo, porque la gente puede ser contenida y hasta hosca en la expresión de los afectos y no los despliega como fastuosos abanicos.
Viniendo de una tierra en la que la expansión festiva se ha vuelto oficial y obligatoria, reivindico mi derecho a ser un andaluz serio
He cruzado la frontera en Port Bou a finales de los años setenta y he tenido que enseñar mi pasaporte y que percibir la insolencia de los gendarmes franceses. He sentido el complejo de inferioridad, el desamparo del español pobre en el extranjero. Perdido un día en la estación inmensa de Fráncfort imaginé lo que sentirían los emigrantes de la generación de mis padres, campesinos que no habían salido hasta entonces de su tierra ni escuchado hablar otro idioma que el suyo. Al llegar muy joven por primera vez a París o a Londres el entusiasmo por lo que veía ha acentuado mi tristeza española, mi conciencia de tantas cosas que a nosotros nos faltaban: los grandes parques, las librerías, la solidez de las cosas, la libertad relajada y el orden no opresivo —probablemente, muchas veces, espejismos míos, pero espejismos que despertaban en mí una conciencia aguda de lo que yo intuía como nuestra insuficiencia, tal vez la incapacidad de mantener a lo largo de mucho tiempo serios proyectos colectivos, de tener institutos de enseñanza media como esos que se ven en París, solemnes como ministerios, coronados por la bandera tricolor y por la R y la F de la République Française, de sostener algo como el Museo Británico o el barrio de Bloomsbury, o la Universidad de Oxford, o el Instituto Max Planck.
He viajado por Europa con una mezcla de envidia, complejo e instinto de emulación que quizás no era muy distinta de lo que sentían en 1910 o 1920 los pensionados de la Junta para la Ampliación de Estudios, los que salían al exterior con el propósito de aprender cosas que pudieran ser copiadas en nuestro país y que remediaran nuestro atraso. Pero al mismo tiempo que me dolían los errores y los abusos que en el exterior eran comparativamente más visibles también me herían y me insultaban los estereotipos que seguían entonces y todavía siguen circulando sobre España, y he sentido la necesidad de defenderla, no incondicionalmente, no con la ira del patriota que no acepta una crítica, sino por un sentido de la equidad, por mostrar las cosas bajo una luz lo más verdadera posible, que compense tanta ignorancia acumulada, tantos lugares comunes heredados de la Leyenda Negra y del orientalismo barato que parecen inmunes a la realidad y que ocultan una parte grande de todo lo que somos, lo que no es la Inquisición ni las crueldades de los conquistadores ni las corridas de toros ni los sanfermines.
Descubrí pronto, viajando por Europa y sobre todo por Estados Unidos, que un español tiene que dedicar un esfuerzo considerable a explicar algunas cosas elementales sobre su país: que es una democracia; que no hay menos igualdad entre hombres y mujeres que en otro país desarrollado cualquiera; que en él no existe la pena de muerte ni la cadena perpetua, pero sí el matrimonio homosexual; que el País Vasco no es una región aislada y montañosa en la que algunos guerrilleros —a los que ningún medio internacional llama terroristas— luchan con las armas en la mano por su independencia, sino uno de los territorios con el nivel de vida más alto de Europa. Hay que explicar una y otra vez que tenemos un estado federal en la práctica y que no es verdad que hubiéramos mantenido un silencio cobarde y unánime sobre la Guerra Civil y sobre las víctimas de la dictadura hasta que el presidente Zapatero y el juez Garzón se atrevieron a quebrarlo.
II
En 1993 viví por primera vez una temporada larga fuera de España: un semestre académico como profesor visitante en la Universidad de Virginia, en la pequeña ciudad de Charlottesville. Su campus de anchas praderas y cúpulas y columnas neoclásicas lo diseñó Thomas Jefferson. Tiene la belleza severa y racional de la Ilustración combinada con toda la feracidad de los bosques del Sur. Desde el principio me gustaron mucho algunas cosas y otras no me gustaron nada, o incluso me espantaron. Pero creo que aprendí tanto de las unas como de las otras, y el proceso de aprendizaje, que dura ya casi veinte años, todavía no ha terminado, y no creo que termine nunca. La biblioteca universitaria estaba abierta desde las ocho de la mañana a las doce de la noche. Los profesores cumplían estrictamente con sus clases y con sus tutorías, y los alumnos los trataban con un respeto que no excluía la naturalidad y muchas veces coincidía con el afecto.
Por primera vez encontré lo que se llama allí el honor system: los estudiantes prometían o juraban que no harían trampa en los exámenes ni en los trabajos; no había, pues, vigilancia, pero quien rompiera ese pacto de confianza sería expulsado. Me gustaba ese sentido protestante de la responsabilidad personal, tan ajeno a quien se ha educado en un país católico y autoritario, en el que la mejor razón para cumplir una norma es sentir en la nuca los ojos del que puede castigar, y en el que la trapacería picaresca se ha celebrado con más júbilo que la honradez. Claro que habría quien hiciera trampa y se felicitara en privado si se salía con la suya: pero me pareció que el cinismo no tenía prestigio.
Por primera vez viví en una ciudad en la que apenas había transporte público y en la que era prácticamente imposible ir caminando de un sitio a otro. Los autobuses urbanos circulaban erráticamente y los sábados y los domingos no circulaban, y sólo los tomaban los más pobres de los pobres, los que no tenían ni para comprarse algunos de aquellos coches casi de desguace que se veían a veces por la carretera. Uno podía vivir su vida entera sin cruzarse nunca con un negro pobre o un blanco pobre, que también los había: yendo en coche de su casa con jardín a su trabajo en la universidad, o a los centros comerciales en los que estaban los restaurantes y los supermercados. Los pobres parecían pertenecer no a otra clase, sino a otra especie. Yo los veía de cerca en la sala de espera de la estación de los autobuses Greyhound, cuando iba o volvía de Washington. En España no se veían pobres así. Estaban gordos, les faltaban dientes, fumaban, se alimentaban de basura en recipientes de plástico.
Entre el campus ilustrado de Jefferson y aquella sala de espera con olor a humo de tabaco y a grasa de fritangas había una distancia social que ya no se veía en Europa. En la carretera interestatal había tiendas de venta de armas que tenían galerías de tiro en las que probarlas. Al pasar en el Greyhound se escuchaba un petardeo de disparos. En el Walmart gigante en el que fui a comprarme una bicicleta me encontré de pronto, no lejos de las estanterías de juguetes, un expositor entero con revólveres y fusiles de asalto.
Como yo no tenía coche y no sabía conducir me facilitaron un apartamento desde el que podía ir caminando al campus, cruzando anchas calles suburbiales y tramos de bosque. También estaba bastante cerca de un supermercado. Volvía llevando la compra en una gran bolsa de papel por la orilla de alguna calle sin aceras ni casas —en realidad una carretera— y un coche patrulla reducía la velocidad al pasar a mi lado. A veces el policía bajaba la ventanilla y me preguntaba si me sucedía algo, si había tenido algún accidente.
Por primera vez, a los treinta y siete años, me sumergía por completo en un mundo que no se parecía al mío. Eran los tiempos anteriores a Internet: en Virginia la distancia de España sólo la aliviaban las cartas y las conferencias telefónicas. En todo el tiempo que pasé allí el New York Times sólo publicó una información sobre España, de la que recuerdo vagamente que tenía que ver con Jesús Gil y Gil, aquel constructor y dueño de equipo de fútbol y estrella grotesca de la televisión privada que inauguró la era de la corrupción en Marbella. La sensación de lejanía era absoluta. Los jueves a las dos de la tarde terminaba mi última clase de la semana y algunas veces no volvía a ver a nadie hasta el lunes siguiente. Preparaba mis clases, leía en inglés, veía la televisión para aprender más, para aprender la lengua y saber del país.
Sumergirse en otra lengua es una experiencia pedagógica única: como desprenderse temporalmente de la lengua propia y por lo tanto de una parte de la identidad. Es descansar de uno mismo y de su origen. Y si uno se dedica a escribir es también el aprendizaje de una nueva disciplina de las palabras, una conciencia nueva de la austeridad y la exactitud, sobre todo cuando se viene de un idioma tan propenso a la palabrería como el español, a la palabrería y a la retórica y a las acrobacias de estilo, a la sonoridad complaciente que halaga el oído sin decir nada con sustancia. En la propia lengua uno tiende a la facilidad y al despilfarro, sobre todo si es una lengua que ha sido muy usada por charlatanes, por mercaderes de aire, por leguleyos y teólogos y demagogos políticos, hechiceros verbales. Leyendo el New Yorker o el New York Times descubrí una escritura en la que la precisión expresiva era el equivalente del respeto estricto por los hechos, de la necesidad de comprobar al máximo la veracidad de cada cosa que se decía.
Sumergirse en otra lengua es una experiencia pedagógica única: como desprenderse temporalmente de la lengua propia y por lo tanto de una parte de la identidad.
Me acordaba de algo que había leído en Ortega y Gasset y que en su momento me había impresionado: «O se hace literatura o se hace precisión o se calla uno.» En aquellas soledades lectoras de Charlottesville me di cuenta por primera vez de que esa disyuntiva era falsa. Podía hacerse literatura haciendo precisión. Había formas de literatura en las cuales la precisión era el valor máximo, en las cuales el estilo carecía de cualquier legitimidad si no se correspondía con una fidelidad lo más exacta posible a los hechos narrados. Yo venía de una cultura en la que era habitual admirar a un embustero o a un cínico por lo bien que escribía; en la que escribir bien era un valor separado de casi cualquier otra exigencia ética o estética. Yo mismo me había dejado muchas veces llevar, en las novelas o en los artículos, por las cadencias del estilo. Sólo ahora empezaba a intuir la posibilidad de una escritura mucho más seca, sin las ondulaciones que facilita tanto la sintaxis del español, una escritura afilada y no complacida en sí misma, que podría servir para comprender el mundo, no para llenarlo de bruma, que podría fijarse en las cosas para aclararlas como aquellas lentes de los primeros microscopios y telescopios que empezaron a ser pulidas en Ámsterdam en el siglo XVII. Hacer el esfuerzo, como dice Orwell, de ver con claridad lo que tiene uno delante de los ojos, in front of one’s nose. Sin periodismo serio no hay sociedad democrática. Sin información contrastada y rigurosa cualquier debate es un juego de aspavientos en el aire.
III
Volví a España al cabo de cinco meses, a finales de mayo. Cada vez que vuelvo ahora de Nueva York me acuerdo de aquel regreso, del tiempo raro que transcurre hasta que uno se aclimata de nuevo, cuando no se está del todo ni en un lado ni en el otro y uno se mueve y conversa y lo mira todo llevando consigo su aturdida extranjería. Ha amanecido hace un rato y la luz clínica que encendieron las azafatas antes de empezar a servir el desayuno aleja de golpe la noche de la travesía oceánica. El avión ya ha empezado el descenso. Por la ventanilla, los ojos acostumbrados al verde húmedo de los veranos de la costa Este americana encuentran una desnuda horizontalidad de hoja seca: la tierra áspera, la luz de polvo de ladrillo, las torrenteras horadando las laderas de los montes pelados, estregados por los siglos de tala y la persistencia de la erosión.
En el descenso la gana de llegar y la desgana de llegar se juntan en una punzada de vértigo que adquiere su máxima intensidad unos segundos antes del aterrizaje. Le pregunté una vez a un americano a qué olía España y me dijo que a café con leche y a humo de tabaco. Huele a colillas rancias y a humo de tabaco cuando se abren las puertas de salida de la terminal y se respira por primera vez el aire de Madrid. Agrupados en torno a los ceniceros los fumadores que aguantaron muchas horas de vuelo dan caladas hondas a sus cigarrillos en la intemperie fría de la primera hora de la mañana. El interior del primer taxi que uno toma en Madrid es muy angosto y el taxista escucha la radio a un volumen muy alto, la radio en la que vuelven a reconocerse las voces de los políticos y de los opinadores de las tertulias.
En la autopista los coches son más pequeños y van mucho más rápido de lo que uno tiene costumbre. En Nueva York las autopistas y los puentes muestran un abandono de gigantes decrépitos. Aquí las proporciones son más reducidas y todo es mucho más nuevo. La luz hiere de tan fuerte. En los parajes entrecruzados de autopistas por los que pasa el taxi no crece casi nada. A principios de verano la vegetación ya se ha reducido a matojos secos. Laderas y cunetas tienen una aridez de desierto. En algún cruce se ven las ruinas de alguna antigua casa de labor, muros de tierra ocre o gris bajo la cal desconchada. En medio de la calina sucia vibra la luz en los muros de cristal y de acero candente de los cuatro rascacielos que bien podrían estar en Abu Dabi o en Dubái. El huevo de cristal y acero del único edificio de la Ciudad de la Justicia que llegó a levantarse se calienta al sol rodeado por aparcamientos vacíos, punteados de pequeños árboles medio secos y de farolas con los globos rotos a pedradas.
Es un paisaje que no ha sido cultivado ni amado desde hace tanto tiempo que su desolación ha adquirido una cualidad geológica: un espacio en blanco a las afueras de Madrid en el que abrir autopistas y roturar aparcamientos o centros comerciales, en el que levantar viviendas lo más apretadas que sea posible para obtener más beneficio, o un aeropuerto entero rodeado por la nada. Lo que no está ocupado queda baldío, tierra de nadie sobrante en la que crecerán malezas o se irán acumulando basuras, en el que no habrá árboles que mitiguen el calor con la sombra de sus copas, no contengan la erosión con sus raíces, ni suavicen con manchas de verde la desnudez de la tierra arañada. Alguien me contó que el principal producto de estos parajes es la tierra que se pone para que hagan sus necesidades los gatos.
Lo que he visto y aprendido en América me sirve sobre todo para mirar mi propio país; para agradecer lo que si no me hubiera marchado no apreciaría; para no aceptar lo que por no existir fuera de aquí ya no me parece inevitable; para celebrar y desear que perdure lo valioso que es único y lo que forma parte del gran acuerdo europeo. Llegando de Nueva York a Madrid me ha sorprendido mucho la falta de conciencia de los privilegios que aquí se disfrutan, la ausencia de gratitud y de lealtad a un sistema en el que están cubiertas para la inmensa mayoría de la población las necesidades fundamentales de la vida. Viniendo de una ciudad de ocho millones de habitantes en la que más de tres millones carecen de cualquier forma de seguro médico a uno no le cuesta nada valorar la protección sanitaria universal.
En Estados Unidos nadie se olvida nunca del precio que hay que pagar por las cosas. En España, en algún otro sitio de Europa, cuando las cosas no se pagan es fácil olvidar su valor. En el seguro médico y en la educación de los hijos una familia americana ha de gastar tanto dinero que el trabajo necesario para ganarlo se lleva una gran parte de la vida. La búsqueda del dinero, la codicia del dinero, adquieren a veces en Estados Unidos una vehemencia obscena, una crudeza que ofende y espanta al que no está habituado: un taxista o un camarero de Nueva York pueden revolverse con una súbita agresividad contra el cliente que no dejó la propina adecuada; la sonrisa amplia de un dependiente se borra sin rastro cuando no ha funcionado la tarjeta de crédito; el crédito de cada persona es evaluado continuamente y cualquier acreedor puede comprobarlo. La presión del éxito puede ser tan fuerte que hasta un niño de tres o cuatro años tendrá que pasar un examen para ser admitido en una guardería de prestigio que le asegure que habrá luego sitio para él en una de las escuelas privadas más competitivas, que será el paso previo para una de esas universidades de elite de las cuales depende un porvenir de privilegio. En la pasión americana por el trabajo y en la admiración por el éxito puede haber un filo despiadado, una disposición a sacrificar la vida entera al logro de un solo propósito y a no compadecer al que fracasa ni perdonarse a uno mismo, a dividir el mundo en las categorías inhumanas de los ganadores y los perdedores.
Me da escalofríos la crueldad punitiva del sistema penal. No sólo la pena de muerte: también la brutalidad usual de los policías, el maltrato humillante a los detenidos y a los presos, los uniformes que los despojan de cualquier resto de dignidad civil, las esposas en las manos y los grilletes en los pies, las cadenas en la cintura, la comida inmunda, las sentencias de cadena perpetua sin ninguna esperanza, la frialdad de ejecutar a un retrasado mental o de condenar a una vida entera en prisión a un delincuente de catorce años, la siniestra idea puritana de la cárcel como puro castigo y de la justicia como ley del talión, con toda la barbarie del Antiguo Testamento; e infectándolo todo, agravando la infamia, el abismo entre los pobres y los ricos, porque son sobre todo pobres los que van a la cárcel, y exclusivamente pobres y casi siempre negros los que acaban en el corredor de la muerte y son ejecutados.
En la pasión americana por el trabajo y en la admiración por el éxito puede haber un filo despiadado, una disposición a sacrificar la vida entera al logro de un solo propósito.
Porque soy europeo me escandalizan esas zonas de crueldad de la vida americana: porque paso una parte de la mía en Estados Unidos creo que puedo apreciar la ventaja de Europa sin darla por supuesta, incluso con un cierto orgullo que no tiene nada que ver con el orgullo incondicional de las identidades. Me siento orgulloso de que mi país, y la Europa a la que pertenece, abolieran hace tiempo la pena de muerte y se hayan dado a sí mismos sistemas penales en los que el único derecho del que se priva a los presos es la libertad.
Me importa mucho esa diferencia. Pensé en ella hace poco, visitando el centro penitenciario cercano a Madrid en el que algunos profesores me habían invitado a dar una charla a los presos que asistían a la escuela. Por supuesto que estaban en la cárcel, y que la privación de libertad siempre es un castigo. Pero las condiciones no eran degradantes y los profesores de la escuela los trataban con un respeto que probablemente no habían recibido nunca, y gracias a ellos saldrían de prisión mejor cualificados para defenderse en la vida. Lo que para los profesores, los funcionarios y los presos era normal yo me daba cuenta de lo que tenía de excepción, porque venía de un mundo en el que todo eso era inimaginable. Sin pena de muerte ni cadena perpetua ni leyes especiales la democracia española ha derrotado a los terroristas de ETA: muchas veces me pregunto cómo habrían actuado las fuerzas de seguridad en Estados Unidos y qué medidas de excepción habría aceptado la ciudadanía si hubieran tenido que hacer frente a un movimiento terrorista como el que hemos padecido nosotros, incluso a uno que hubiera sido diez vez menos sanguinario. Recuerdo una noticia en la portada de un New York Times del otoño de 2001 que me hizo sentirme orgulloso de mi país: España negaba la extradición a Estados Unidos de un sospechoso de terrorismo porque corría el peligro de ser condenado a muerte.
IV
Pero también hay cosas que admiro y que no habría podido aprender más que allí. Admiro el sentido de la responsabilidad personal; la ausencia de cinismo; el modo en que se alientan y celebran las mejores capacidades de cada uno; el idealismo práctico que lleva a muchas personas a comprometerse en el ejercicio cotidiano de la ciudadanía: a trabajar durante horas en un huerto comunitario o a colaborar con una iglesia o con una institución laica para ayudar a emigrantes desprotegidos de todo; a contribuir con arreglo a sus medios al sostenimiento de los bienes públicos que le importan a uno: la radio pública, un museo, una orquesta, un parque. Admiro la falta de recelo ante el entusiasmo y la capacidad de confiar; la disposición a llegar a acuerdos que mejoren las cosas; la amabilidad con el desconocido y con el recién llegado. Admiro la capacidad real de integración de los emigrantes, inmensamente superior a la europea. Admiro el talento para respetar y celebrar las diferencias y al mismo tiempo para resaltar las pocas cosas fundamentales que se tienen en común, y que bastan para sostener una convivencia; la insistencia en los actos y no en los orígenes; el derecho que se reconoce a cualquiera de desprenderse en mayor o menor medida de la identidad con que llegó y de inventarse fantasiosamente a sí mismo.
Los españoles, pareciéndonos tanto, después de muchos siglos encerrados en un país bastante pequeño, hemos dedicado esfuerzos enormes y montañas de dinero a subrayar o inventar diferencias. Una de las sorpresas que depara siempre el regreso es la uniformidad del paisaje humano en las calles de cualquier ciudad española, incluso aquellas en las que hay más gente dedicando grandes esfuerzos a no ser o a no parecer española. En las escuelas públicas de Nueva York se hablan ciento noventa idiomas, y basta un paseo por la calle o un trayecto breve en el metro para cruzarse con personas de casi cualquier lugar del mundo: pero los habitantes de Nueva York se las han arreglado para ponerse de acuerdo en lo que los une, o al menos para no insistir obsesivamente en lo que distingue a cada grupo. Mi compatriota no es el que tiene apellidos parecidos a los míos ni una memoria semejante, ni siquiera un idioma materno. Mi compatriota es el que ha cumplimentado el trámite jurídico de obtener la misma nacionalidad que yo, y lo es del todo e incondicionalmente desde el momento en que ha adquirido esa ciudadanía.
De Estados Unidos admiro la capacidad real de integración de los emigrantes, inmensamente superior a la europea.
Me gusta que la identidad americana resida en un guión: el guión que une mexicano y americano, chino y americano, japonés y americano, irlandés y americano, árabe y americano, lo que sea. Mi corazón ilustrado se conmovió cuando le pregunté en Nueva York a un taxista con cara y acento de chino cuál era su origen, y me contestó con toda naturalidad: «A-B-C: American born Chinese.» Y no me olvido de lo que me dijo un taxista pakistaní que iba escuchando en la radio las noticias sobre un asalto terrorista a una mezquita de Lahore: «Para mí es más seguro ser musulmán en Estados Unidos que en mi país de origen. Por eso me gusta ser americano.»
V
Volví por última vez a principios de este verano de 2012 y el estado de alucinación colectiva ya había terminado. Incluso ya se volvía difícil imaginar que hubiera existido alguna vez. Casi día tras día el New York Times había estado publicando noticias alarmantes sobre España y Europa y sobre el porvenir del euro. La moneda única que no mucho tiempo atrás era celebrada por su fortaleza ahora parecía revelarse como un invento insostenible. La ruina de Grecia y la de Portugal vaticinaban la de España, y si España se hundía arrastraría consigo a toda la Unión Europea. Después del hábito de los dólares, los euros que sacaba uno nada más llegar en un cajero automático del aeropuerto tenían algo de dinero de broma, demasiado variado en sus formatos y en sus colores como para ofrecer la seriedad de una moneda verdadera.
Todo lo que era sólido ya se estaba disolviendo en el aire. La Europa que imaginábamos firme y bien armada y hasta aburrida en la somnolencia de la prosperidad y del bienestar resultaba tan fácil de desmoronar como un castillo de arena. Las cajas de ahorros que en 2007 declaraban beneficios de miles de millones se han hundido en la quiebra o han sido absorbidas por otras o simplemente no existen. Los parásitos venidos de la política que se apoderaron de ellas y se las arreglaron para arruinar en pocos años instituciones que habían durado sólidamente más de un siglo se han retirado de escena no sólo sin pagar ni una parte del precio de sus desmanes sino llevándose compensaciones y jubilaciones más escandalosas aún por comparación con la penuria general. El gobierno valenciano que hace sólo unos años mandaba aquellas embajadas por el mundo y financiaba campeonatos internacionales de vela y de Fórmula 1 ahora reconoce una deuda de miles de millones de euros que no puede financiar sin la ayuda urgente del estado.
Los países inventados por la clase política con su gran lujo de parlamentos, televisiones, empresas públicas, jefes de protocolo, caravanas de coches oficiales, enjambres de altos cargos y enchufados, mantienen los mismos fastos de siempre y sólo ahorran con decisión en aquello que es fundamental: en escuelas, en profesores, en asistencia sanitaria, en investigación científica. En medio de la quiebra los ayuntamientos comidos por las deudas dejan una estela de proveedores arruinados y recortan en servicios sociales pero siguen organizando las mismas fiestas barrocas de siempre, fiestas brutales de carreras de toros, de batallas en las que se arrojan millares de kilos de tomates, tracas de cohetes que a veces duran noches enteras. Un niño es corneado y muerto por un becerro; alguien muere por la explosión incontrolada de fuegos artificiales; como hay crisis el ayuntamiento de Pamplona anuncia que ha reducido el presupuesto de los sanfermines en un ocho por ciento: mucho menos de lo que se reduce el gasto en educación o en sanidad.
Las corporaciones municipales en pleno siguen rindiendo honores a vírgenes y mártires. Los montes arden y no hay dinero para luchar contra el fuego, igual que no lo hubo para mantener el bosque bien vigilado y limpio de malezas. No escribe uno lo que quiere sino lo que puede. La incertidumbre es tan alta que sus efectos se miden por días, casi por horas. No podemos saber qué sobresalto nos dará el próximo boletín de noticias.
***
Pero la incertidumbre no es un estado nuevo para las personas de mi generación. Tan sólo nos acostumbramos demasiado a no sentirla, a no verla, y por eso nos produce una alarma excesiva, la incomodidad tan fácil del que está tan instalado que ya no sabe aceptar contratiempos. Me acuerdo de una mañana fría y nublada, en diciembre de 1973, la mañana extraordinariamente silenciosa en la que nos enteramos de que el presidente del gobierno, el almirante Carrero Blanco, la mano derecha del tirano, acababa de morir en Madrid en un atentado terrorista.
Algo tenía que pasar a continuación y no imaginábamos qué. Me acuerdo de los días de incertidumbre máxima, de miedo y esperanza y tiempo detenido, en noviembre de 1975, cuando esperábamos en una especie de sobrecogimiento de impotencia colectiva a que terminara la agonía larguísima del general Franco. Nada sabíamos tampoco entonces. Nadie preveía ni imaginaba nada. No hubo ni un solo pronóstico sobre el porvenir que no estuviera equivocado. Franco iba a morir y en el momento mismo en que expirara otro tiempo iba a comenzar y las vidas de cada uno de nosotros no serían las mismas.
Recuérdalo tú y recuérdalo a otros, dice Luis Cernuda. Recordar y contar lo que uno ha visto esforzándose por no mentir y por no halagar y por no dejarse engañar uno mismo por el resentimiento o por la nostalgia es una obligación cívica. Esforzarse en mirar las cosas como son y recordarlas y contarlas tal como fueron. No inventar esas leyendas que alientan el narcisismo generacional, no someterse a las modas del recuerdo, que son tan coactivas como las de la ropa. Me acuerdo de una noche de enero de 1977 en la que la incertidumbre estuvo hecha de puro terror, en la que no era posible separarse de la radio y al mismo tiempo parecía que ya no tendríamos capacidad para seguir recibiendo noticias pavorosas. Los terroristas de ETA tenían secuestrado a un teniente general y los del GRAPO al presidente del Consejo de Estado. La libertad que casi rozábamos con las manos estaba a punto de quebrarse en un regreso a la negrura. En un despacho laboralista de Madrid acababan de entrar unos pistoleros de extrema derecha y habían asesinado a tiros a seis abogados.
Yo era un estudiante pobre de veintiún años y compartía un piso en un barrio trabajador de Granada con dos amigos que pertenecían al Partido Comunista. Esa noche les ayudé a quemar papeles y a esconder libros. Cualquier cosa podía suceder de un momento a otro. Podíamos volver a una dictadura que ahora tendría sin duda despliegues de tecnocracias sanguinarias como las de las Juntas Militares de Chile, de Uruguay y Argentina.
Recuerdo la alegría de salir a la calle una tarde silenciosa de Sábado Santo que se llenó de pronto de banderas rojas y cláxones porque el Partido Comunista acababa de ser legalizado, y la emoción extrañamente neutra de votar por primera vez el 15 de junio de 1977.
Recuerdo la noche del miedo, el 23 de febrero de 1981, el atardecer de invierno en el que se esparcía la noticia, el autobús vacío que me llevaba desde mi barrio al centro de Granada, la decisión de bajarme de él unas paradas antes, como si quedarme hasta el final hubiera aumentado el peligro.
Llevaba poco más de un mes en mi trabajo de oficinista municipal. Como había salido del ejército hacía sólo dos meses estaba en la reserva y no era imposible que si triunfaba el golpe me volvieran a llamar. El ruido de sables formaba parte tan integral del ruido de fondo de aquellos años primeros y frágiles de la democracia como el estrépito seco de los disparos y el retumbar de las bombas de los terroristas. En el ayuntamiento un funcionario que hacía abierta ostentación de su ultraderechismo se apartaba un lado de la chaqueta para mostrar la sobaquera de cuero en la que llevaba una pistola. Pandillas de falangistas con botas negras, camisas azules y bates de béisbol quemaban kioscos y asaltaban los bares de homosexuales. Esa noche vi congregados a muchos de ellos, las camisas azules gallardamente remangadas a pesar del frío, bajo los balcones del local del partido falangista Fuerza Nueva.
Recuerdo la alegría de salir a la calle una tarde silenciosa de Sábado Santo que se llenó de pronto de banderas rojas y cláxones porque el Partido Comunista acababa de ser legalizado.
Bajé del autobús en la plaza de San Isidro y eché a andar no sabía hacia dónde. En mi piso recién alquilado y casi vacío no tenía teléfono, ni televisión, ni radio. Me había enterado del asalto al Congreso gracias a un raro efecto acústico que me permitía escuchar, en el cuarto de baño, las conversaciones de la pareja que vivía en el piso inferior. Era un barrio nuevo y muy apartado en el que vivía muy poca gente. Las voces de aquellos vecinos eran casi los únicos sonidos que me llegaban del exterior. Como estaba acostumbrado a oírlos discutir tardé en darme cuenta de que esta vez la causa de los gritos de él no era una pelea doméstica. Gritaba y era difícil comprender lo que decía porque la voz me llegaba mezclada con la de un programa de radio o de televisión con el volumen muy alto: «¡La Guardia Civil ha entrado en el Congreso! ¡Es un golpe de Estado!»
VI
Las cosas no suceden con la neutralidad abstracta de los relatos históricos: las cosas siempre le suceden a alguien, y cada hecho público se multiplica como en millares de reflejos o choques de partículas en la experiencia de las vidas privadas. El pintor Juan Genovés, que en esa época militaba en el Partido Comunista, me ha contado que su recuerdo del 23 de febrero son las avenidas desiertas de Madrid vistas desde un coche en marcha. El mío son voces en un cuarto de baño, en Granada, en un edificio nuevo lleno de ecos, y luego una caminata por calles desiertas hacia la parada del autobús, y el autobús iluminado y vacío en el anochecer, y la pequeña plaza en la que me bajé por un impulso del miedo, y una patrulla de policías nacionales subiendo en moto por la avenida de Madrid, al costado de la Facultad de Medicina, ocupando todo el ancho de la calle.
Me acuerdo de encontrar a una conocida de los tiempos de la clandestinidad, a la que no veía hacía mucho: era raro encontrarse al cabo de los años, precisamente esa noche, preguntarse trivialmente qué tal iba todo y mirar cada uno el miedo en la cara del otro, preguntar si se sabe algo, y no saber nada, o lo mismo, y despedirse rápido, con el mismo aire furtivo, cada uno siguiendo su camino, sin decir hacia dónde, dónde buscar refugio esa noche, en la ciudad tal vez a punto de ser ocupada por convoyes militares.
VII
Pudimos perderlo todo esa noche: perder lo que con tanta dificultad habíamos ganado en los últimos años y lo que ya habíamos dejado de apreciar, la democracia imperfecta que no se parece a ningún paraíso y que sólo despierta una lealtad apasionada cuando se ha perdido. Pasé la noche al final en casa de unos familiares mayores que quizás por consideración hacia mí no mostraban una abierta simpatía hacia el golpe de Estado. Ninguna incertidumbre ha vuelto a parecerse a la de aquella noche. En la televisión reponían películas o programas vulgares para llenar el tiempo y pasaban las horas y no se sabía lo que estaba sucediendo, salvo que el gobierno y el congreso en pleno estaban secuestrados por guardias civiles, salvo que el general Milans del Bosch, que tenía una cara lúgubre de golpista congénito, había sacado los carros de combate a la calle en Valencia.
Yo miraba la televisión en blanco y negro, en el comedor de aquellas personas con las que no tenía confianza, un hombre y una mujer mayores que se abrigaban con las faldillas de la mesa y daban cabezadas al calor del brasero. Después han dicho que cuando apareció el Rey se mitigó la sensación de peligro, pero eso no es lo que yo recuerdo. En el blanco y negro ceniciento de la pantalla del televisor el Rey tenía una cara demacrada y asustada, una cara de extenuación y de insomnio. Leía envaradamente un discurso tan abstracto que no había manera de encontrar en él ninguna certeza. Si triunfaban los militares volveríamos a estar tan solos en nuestro cautiverio como en todos los años en los que las democracias no tuvieron escrúpulos en aceptar a un dictador fascista que había sido cómplice de Hitler y de Mussolini. En algún momento de la noche se supo todo lo que el secretario de estado americano tenía que declarar sobre un golpe militar contra un sistema democrático en Europa: que era un asunto interno de España.
No llegué a dormirme del todo ni apagué la radio en toda la noche, tendido en la oscuridad, en una cama estrecha que no era la mía, en una casa ajena. Me adormilaba y en el desvarío de los sueños superficiales se filtraban las voces de la radio. Al día siguiente me levanté temprano y fui caminando hacia la oficina. Las noticias seguían siendo confusas. No se sabía si los golpistas estaban rindiéndose o si estaban llegando a un acuerdo que prolongaría su amenaza, que no nos permitiría librarnos ya de la sombra del miedo.
Iba al trabajo no por una decisión de la voluntad sino por la rutina de todas las mañanas, sin preguntarme si el ayuntamiento estaría abierto o si alguien más iría a trabajar. El porvenir no se extendía más allá de los próximos minutos. Pensaba en aquel funcionario que iba por los pasillos jactándose de su pistola y vaticinando que muy pronto las cosas en España volverían a su cauce. En la primera hora del día, en la claridad helada de la mañana de invierno, los cafés y los kioscos de flores se abrían con el mismo rumor de siempre en la plaza de Bib-Rambla, y la gente apresuraba el paso camino de las tiendas y las oficinas del centro. Pero tal vez esa apariencia de normalidad encubría una fractura que estaba abriéndose de nuevo, el abismo antiguo del miedo que nunca había dejado de estar bajo nuestras pisadas aunque de tanto no querer verlo nos hubiéramos olvidado de él, el sino español del oscurantismo y la persecución, el maleficio que seguía impidiéndonos pertenecer a la comunidad de los países en los que no hay salvadores de la patria ni golpes de Estado y en los que la incertidumbre política queda limitada a los resultados de unas elecciones.
VII
Para bien y para mal lo que parecía más sólido deja de existir. La amenaza mayor se disuelve y quien vivió acogotado por ella la olvida. También a veces sucede lo favorable con lo que casi nadie contaba. Los militares golpistas, o al menos sus cabezas más visibles, fueron juzgados mal que bien, cumplieron condenas, se les expulsó del ejército. En febrero de 1981 habíamos estado a punto de regresar a la dictadura, pero menos de dos años después el Partido Socialista ganaba unas elecciones por mayoría absoluta. En algún momento, por esa época, el ruido de sables cesó para siempre, y la misma metáfora desapareció del idioma tan misteriosamente como había llegado a él. La injerencia militar en la vida española que llevaba durando más de siglo y medio se desvaneció sin drama. Uno de los dos o tres problemas centrales de nuestra historia moderna quedó resuelto con una facilidad que no habría profetizado nadie: incluso sin que nadie tuviera mucha conciencia y menos aún esperanza de estar resolviéndolo para siempre.
No está el mañana ni el ayer escrito, dice el poema de Antonio Machado. Los que nacimos en un mundo y nos hicimos adultos en otro sabemos, porque lo hemos experimentado en nuestras propias vidas, que no hay destinos fijados de antemano. Nacimos en un país aislado y rural en el que más de veinte años después del final de la guerra aún duraba la posguerra y nos hicimos plenamente adultos en otro que ya pertenecía al primer mundo y que estaba a punto de integrarse en la Unión Europea. En mi adolescencia cuadrillas de jornaleros con camisas blancas y sombreros de paja segaban el trigo con hoces exactamente igual que en la Edad Media. Cuando yo era niño una mujer que tuviera un hijo sin estar casada era alguien todavía más marginal que un hombre al que se le notaran indicios de homosexualidad, y no existía más forma de matrimonio que el matrimonio católico. Apenas una generación más tarde el matrimonio entre personas del mismo sexo es un hecho común y nadie recuerda la diferencia entre lo que antes se llamaba hijos legítimos y los ilegítimos.
Cumplí dieciocho años en lo más sombrío de una dictadura que seguía torturando a sus presos y ejecutando a garrote vil a sus enemigos y que parecía que fuera a durar para siempre, y cuando cumplí veintisiete mi país tenía una constitución democrática y un presidente socialista que sólo seis años antes había militado en la clandestinidad. La democracia en la que fueron creciendo mis hijos y en la que nadie recordaba ya el miedo a un golpe militar era mucho más imperfecta que cualquiera de los paraísos utópicos o totalitarios con los que muchos de nosotros soñábamos en nuestra primera juventud: pero era el régimen comparativamente más libre y más justo que había conocido nunca nuestro país, más que la inmensa mayoría de los otros en el mundo, fuera de la franja muy limitada de los países del oeste de Europa.
Lo que para nosotros era inusitado para nuestros padres y nuestros abuelos había sido inimaginable: lo mismo que para nuestros hijos ha sido casi tediosamente normal y sólo ahora está en peligro. Las pocas cosas fundamentales que de verdad hacen mejor la vida: el derecho a la educación pública y a la sanidad pública; el imperio de la ley; la garantía de seguir disponiendo de una vida decente en la vejez. En la mayor parte del mundo sólo los ricos o los muy ricos tienen acceso a tales privilegios que para nosotros han llegado a ser derechos indiscutibles. No hace mucho más de treinta años que nosotros disfrutamos de ellos.
Los que conocimos el mundo anterior tenemos la obligación de contar cómo era: no para que se nos admire o se nos compadezca por las escaseces que sufrimos, sino para que los que han venido después y lo han dado todo por supuesto sepan que no existió siempre, que costó mucho crearlo, que perderlo puede ser infinitamente más fácil que ganarlo. Y que si nos importa de verdad tenemos que comprometernos para defenderlo y mantenerlo.
Sobre el autor: Antonio Muñoz Molina es escritor y miembro de la Real Academia Española. Ha sido director del Instituto Cervantes de Nueva York entre abril de 2004 y junio de 2006. En 2013 fue galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de las Letras. Algunas de sus obras son La noche de los tiempos (2009), Todo lo que era sólido (2013) y El faro del fin del Hudson (2015)